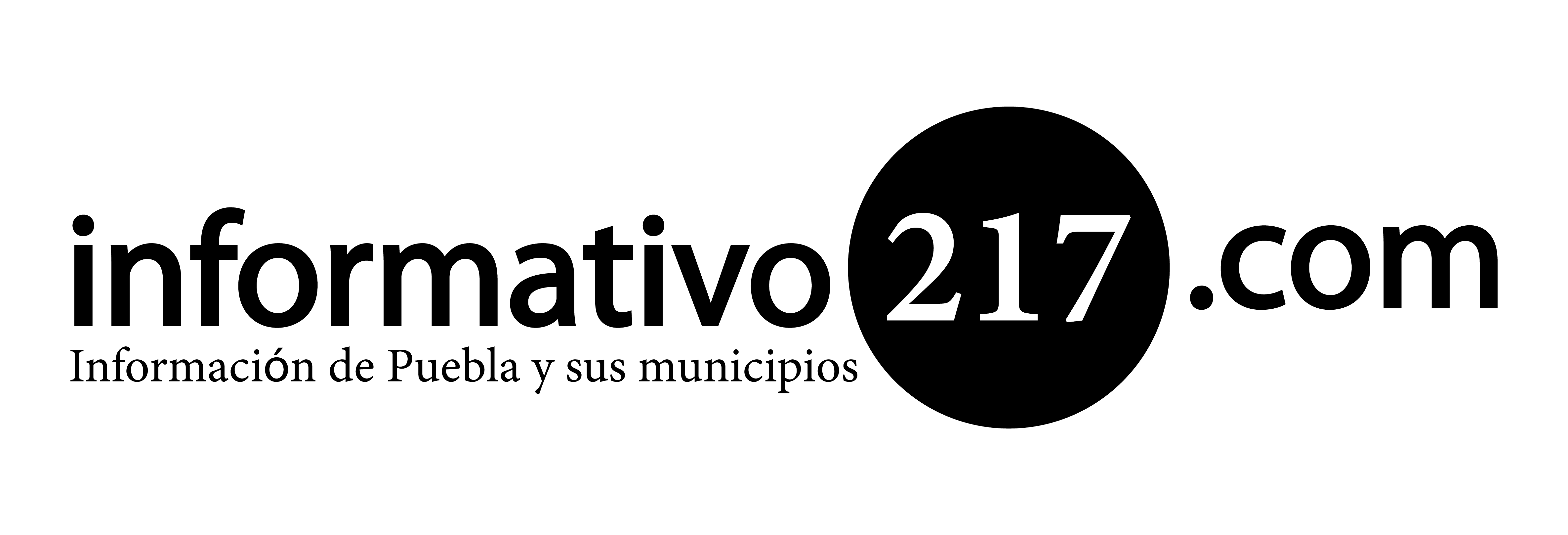Toledo, al margen de la cúpula intelectual
La representación de la cultura mexicana
Víctor Roura.- Se cuenta que al principio de la década de los ochenta? antes de que el presidente Carlos Salinas de Gortari obsequiara a Octavio Paz un Consejo cultural para que a su manera se repartiera el dinero la cúpula intelectual que él, Paz, lidereaba? el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, entonces la dependencia que velaba por los intereses de la cultura nacional, esperaba en su oficina a Francisco Toledo, el llamado, por méritos propios, a ser la figura de la pintura mexicana que aún la representaba el también oaxaqueño Rufino Tamayo, quien nadie, hasta ese momento, le hacía sombra.
Se acababa de inaugurar, con bombo y platillos, el Museo Tamayo en Chapultepec en la Ciudad de México. En 1981. Le faltaban todavía diez años por vivir a Tamayo, quien muere, longevo, en 1991 a los 91 años de edad. Hasta el fin de sus días gozó del consentimiento oficial, como lo hizo la mayoría de la intelectualidad festejada con grandilocuencia en los periodos priista y panista. Porque hasta los más (supuestamente) críticos vieron coronados sus objetivos y caprichos ya con una designación diplomática, o mediante viajes alrededor del mundo para simbolizar al país en diversas actividades culturales, en coloquios particulares, con becas perennes o incluso con la construcción de un museo (o la sede de un espacio para tal fin, como ocurrió, por ejemplo, con el Museo del Estanquillo que en vida le perteneciera a Carlos Monsiváis).
Toledo no participaba de dichas gracias. A diferencia de la clásica codicia que suele identificar a los creadores nacionales, que buscaban el mimo económico consiguiéndolo con abrumadora ventaja, Toledo con su propio dinero edificó monumentos ya históricos en su natal Oaxaca, donde se puede señalar, físicamente, la obra tangible de Toledo, no así de Tamayo, por muy grande pintor que haya sido.
Cuando apenas tuvo un percance incendiario en su biblioteca, el gobierno no demoró en regalarle (prestarle, facilitarle, condonarle, servirle) una casa en Coyoacán al poeta Octavio Paz, misma que a su muerte recuperó. Ricardo Garibay cuenta en un libro suyo cómo el presidente Gustavo Díaz Ordaz le donaba cheques cada mes por una cantidad exacerbada de miles de pesos después de llevar a cabo, Gobernación por órdenes del mandatario, el asesinato masivo el 2 de octubre de 1968. Y el escritor hidalguense se sintió orgulloso de ser tomado en cuenta y recompensado por, según dijo, su prístina literatura.
Durante las primeras becas que otorgó (iba a apuntar se otorgó) el Gran Jurado del Sistema de Creadores, una le fue otorgada al vate Marco Antonio Montes de Oca. Nadie se hubiera incomodado con la noticia de no haber sido por una propia impertinencia del poeta, amigo cercano de Paz, cuando al ser entrevistado de manera imprevista acerca del proyecto que presentó para adjudicarse la milagrosa beca, Montes de Oca se mostró sorprendido porque en realidad nada sabía de su premio ni jamás había presentado ningún proyecto para poder participar en esa deseada compensación económica, con lo que la evidencia quedó al descubierto: la beca se la habían dado sólo por un visible conflicto de intereses amañados.
Toledo jamás intervenía en estos trastupijes.
Pero el artista oaxaqueño, nacido en 1940, fue creando una obra personal al margen, primero, de la vista del Gran Jurado que señalaba con su dedo flamígero quién hacía arte y quién no, por eso el hermano del narrador José Agustín, Augusto Ramírez, no era considerado mayor como sí lo fue Fernando, el pintor hermano del novelista Juan García Ponce, perteneciente a la mafia cultural que reinara en México durante toda la segunda mitad del siglo XX. Porque hasta en eso, en las influencias nepóticas, tasaba su veredicto el arte nacional. Y mientras unos buscaban el cobijo presupuestario del Estado, Francisco Toledo trabajaba de manera incansable… hasta ser lo que es, lo que fue, lo que va a ser: un artista plástico de alta estima.
Por eso, digo, se cuenta que al principio de los ochenta, antes de que el presidente Carlos Salinas de Gortari obsequiara a Octavio Paz un Consejo cultural, el director del INBA esperaba en su oficina a Francisco Toledo, el llamado, por méritos propios, a ser la figura de la pintura mexicana que aún la conservaba en ese momento Rufino Tamayo.
Los minutos transcurrían y Toledo no llegaba.
El funcionario llamó a Vigilancia en la entrada del recinto para preguntar si no había llegado el ya famoso pintor, que le extrañaba su demora. Le respondieron que no, que aún no llegaba.
Sólo se había presentado un indio con alpargatas, le dijeron.
?¡Ese era Toledo, precisamente! ?exclamó el director con impaciencia.
Y fueron con rapidez a buscarlo, encontrándolo caminando por la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas artes.
Eso era, ese es, Toledo.
Un grande artista, un grande hombre. Oaxaca sabe por qué. Y todo México debería saberlo: Toledo nunca extravió su sensibilidad, pese a su prominente riqueza acumulada por la venta de su vasta obra, riqueza que compartió con amigos y con extraños. Oaxaca es ahora visualmente en gran parte debido a su generosa aportación de recintos culturales y espacios de convivencia.
Jamás le di un abrazo a Francisco Toledo.
Ahora me duele esta timidez mía. Hace quizás tres lustros me preguntaron quién representaba culturalmente a México en el mundo. No dudé ni un segundo.
?Francisco Toledo ?afirmé categórico.
Y va a continuar representándonos, ciertamente.